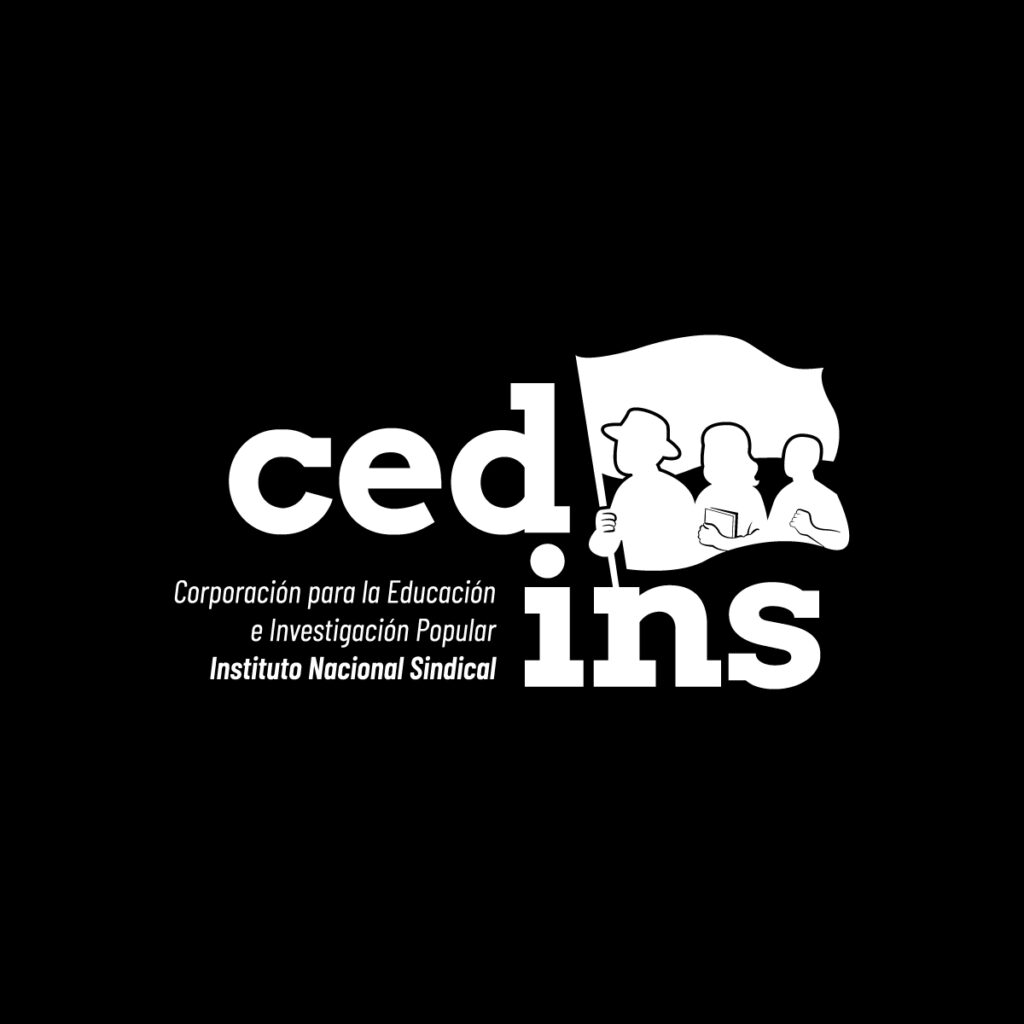Erika Isabel Prieto Jaime*
Empecé a escribir este artículo hace unos días. Ayer, cuando lo estaba terminando, decidí esperar a ver los resultados de la votación de la Consulta en el Senado. El insumo principal para este recuento y análisis es mi texto jurídico extenso y aburrido, que lo mejor que tiene es simplificar los pasos del proceso de la consulta popular, muy útil para esta coyuntura, pero que no me movía ni una fibra, por lo que me vi obligada a transformarlo para profundizar en algunas reflexiones sobre la democracia en Colombia. Como resultado pongo a consideración un llamado sobre la necesidad de una ruptura constituyente ante lo limitado de los mecanismos de participación que evidencian una falsa democracia.
Democracias
Es muy popular la definición de democracia partiendo de su etimología: demo significa “pueblo” y kratos “poder” o “gobierno”; en este sentido, en manuales no solo de derecho y ciencias políticas sino también de diversas áreas, la definición de democracia termina siendo: “el poder del pueblo” o “el gobierno del pueblo”. Pero las clases gobernantes ha hecho de la democracia un mero ritual electoral, a tal punto que ante la pregunta sobre si el Estado ¿expresa o no una democracia?, la respuesta depende de si se hacen o no elecciones y de si su frecuencia resulta aceptable.
Sin embargo, la democracia tiene “clasificaciones” que indican las distintas formas de participación del pueblo. Ejemplo de ella son: la democracia directa, que puede manifestarse mediante asambleas; la democracia representativa, eligiendo a otros que serán los encargados de la toma de decisiones; y la democracia participativa, con la posibilidad del pueblo de afirmar o negar temas de importancia que le sean consultados.
La democracia directa es la única razón por la que me denominaría demócrata, porque es aquella en la que el pueblo ejerce como titular del poder y lo hace sin intermediarios, mediante asambleas autónomas, para solucionar los asuntos de gobierno y de la vida social. Este tipo de democracia implica una sociedad interesada en participar de la política. Este último es uno de los principales retos, debido a que ha sido el capitalismo, en las formas de la sociedad “moderna”, el que de manera directa y decidida a enfilado sus fuerzas en cooptar las conciencias, romper el tejido colectivo y en que no exista interés en problemas más allá del individuo. Así, el ejercicio de democracia directa popular y asamblearia, se enfrenta a una sociedad-masa, donde la tecnología resuelve todo para el capital, pero no vuelve resuelve la idea impuesta de que es inviable o idealista el ejercicio asambleario periódico.
Ahora, tengamos claro que la naturaleza de la consulta popular no se inscribe en la democracia directa, es de la democracia participativa en la cual el pueblo, pese a haber elegido representantes, participa directamente de algunas decisiones mediante mecanismos que permiten la manifestación de la voluntad popular para cambiar la legislación o la Constitución, mediante ejercicios plebiscitarios, de consulta popular o de referendo expresando un simple sí o no.
Es entonces necesario evidenciar que estamos hablando de la participación limitada en una figura moderada del ejercicio democrático. Aun así, como vimos en la tarde de ayer, el Senado de la “democracia más vieja y sólida de Latinoamérica” ha impedido su implementación.
Participación y democracia
Colombia desde la Constitución Política de 1991, se define y afirma como democracia participativa. Este es un concepto reiterado en el preámbulo y en los dos primeros artículos de la Constitución, y que se desarrollan en los artículos 40, 103, 104 y 377, en los que se enuncian los mecanismos de participación: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, los cuales, a su vez, se regulan por las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015. Sin embargo, si desde la eficacia observamos la escasa aplicación y los efectos de estos mecanismos en más de treinta años de la constitución del 91, pondremos en evidencia que el diseño constitucional y legal, impuesto desde el poder, ha creado unas figuras con requisitos inalcanzables desde las necesidades del pueblo.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, evidenciamos limitaciones en cada mecanismo de participación. Actualmente, los mecanismos de participación ciudadana pueden ser de origen popular o de autoridad pública, siendo de origen popular: la iniciativa popular legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato y el cabildo abierto; mientras que de iniciativa de gobierno son el referendo, la consulta popular y el plebiscito.
En el caso de la consulta popular nacional este sería el paso a paso y los requisitos que se deben sortear:
1. Convocatoria, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros o el cinco (5%) los ciudadanos que conforman el censo electoral nacional.
2. Concepto favorable del Senado de la República, que, en término máximo de un mes, deberá pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria a Consulta Popular Nacional.
3. Se notifica la decisión al Presidente de la República quien tendrá 8 días, para convocar a la elección mediante decreto.
4. La votación de la consulta popular nacional se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado de la República.
5. Se gana logrando una participación de 13´654.557 de ciudadanos, un tercio del censo electoral y cada pregunta debe tener al menos 6,827.228 por el sí para ser aprobada.
6. Revisión por vicios de procedimiento de la Corte Constitucional.
7. La decisión tomada por el pueblo en la consulta, será obligatoria.
8. El Congreso De La República deberá expedir la ley dentro del mismo período de sesiones y a más tardar en el período siguiente. Si vencido este plazo el Congreso no la expidieren, el Presidente de la República dentro de los 15 días siguientes la adoptará mediante decreto con fuerza de ley. (Constitución Política, Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015).
Poniendo en evidencia los requisitos y condiciones exageradas para darle la posibilidad de pronunciarse al pueblo, vemos que es un absurdo en un país que se denomina democrático y más aún que en su carta constitucional se enuncia como una democracia participativa.
La legitimidad del Senado de la República está cuestionada pues impide desde su posición de constituyente derivado, el pronunciamiento del constituyente primario. Cabe resaltar que no existe antecedente de la negativa del Senado a una consulta popular y que el texto constitucional del Artículo 104 afirma de manera literal: “y previo concepto favorable del Senado de la República”; sin embargo, no existe en el texto constitucional o la norma estatutaria rastro de la consecuencia concreta de dicha negativa, así que el Presidente después de ser notificado de la decisión negativa igual podría emitir el decreto y sobre este vacío debería pronunciarse el Consejo de Estado. También existe la posibilidad de presentarlo otra vez con otras preguntas o que el pueblo consiga 2,050.000, pero la pregunta que debemos hacernos hoy es si el camino de victorias de las luchas del pueblo está en la aplicación de la ley burguesa, o en reclamarnos y reconocernos como poder constituyente vivo desde la lucha en la calle.
Un poco de historia de la democracia participativa
Sorprendentemente podemos encontrar la única experiencia exitosa de implementación de un mecanismo de democracia participativa en la Constitución de 1886. Cuando Colombia no daba aún una clasificación específica a su democracia, en el año 1957 se da un referendo plebiscitario en el que participa el 81% del censo electoral: referendo, porque modificó la Constitución, y plebiscitario porque se usó para ratificar en la fórmula de sí o no a la junta militar y validar el Frente Nacional. Mediante este mecanismo se establecen cambios con efectos jurídicos y materiales vigentes durante aproximadamente veinte años.
Curiosamente, para nuestra historia de vida republicana, este podría ser el mecanismo de democracia participativa con mayor efectividad aplicado en el país hasta nuestros tiempos (Duque Daza, 2021). Se apeló a un mecanismo de participación para legalizar y legitimar un régimen anti-democrático.
La razón del éxito de este mecanismo pone en evidencia los intereses que lo promovieron, y muestra como el centro del ejercicio no era la participación de la ciudadanía, si no que se usó como un escenario para legitimar un pacto entre las élites, que podríamos analizar como el inicio de la normalización del patrimonialismo del Estado colombiano, la tenue diferencia entre lo público y lo privado, en beneficio de clases que aun hoy se reparten las entidades como torta y que en ese momento abusó de un voto recién otorgado a las mujeres y de un pueblo con cementerios rojos y azules para refrendar la exclusión democrática y las inequidades sociales que daría continuidad a la guerra contra el pueblo que hoy padecemos.
Ya en vigencia la Constitución de 1991 nos encontramos que, para la iniciativa popular de las figuras de participación ciudadana, a excepción del cabildo abierto, se tienen unas etapas comunes (Ley Estatutaria 1757 de 2015):
1.Conformar comité promotor.
2.Designar voceros.
3. Registro de propuesta.
4.Recolección de firmas ciudadanas.
5.Presentar formularios de firmas debidamente diligenciados al Registrador Del Estado Civil correspondiente.
6. Entregar estados contables de la campaña de recolección de firmas y apoyos.
7. Certificación.
8. Trámite de iniciativa ciudadana ante la corporación pública respectiva.
9. Revisión de constitucionalidad.
10. Campaña
11. Votación
12. Adopción de la decisión.
Camino tortuoso
Nos detendremos en la complejidad de la etapa 4, la recolección de las firmas. En general varía el porcentaje de firmas del 5 al 10% del censo electoral acorde a la territorialidad de la iniciativa, por ejemplo: al 2 de septiembre del 2024 la Registraduría informó que el censo electoral es de 40,672.608 ciudadanos; el 5% equivaldría a 2´033.631 de apoyos ciudadanos, que se deben recolectar en firmas (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2024), para presentar una iniciativa de carácter nacional. Para conseguir la totalidad de las firmas se tiene un periodo de 6 meses solo prorrogable por razones de fuerza mayor o caso fortuito hasta por 3 meses más a criterio del Consejo Nacional Electoral. A todas luces la logística para recoger más de 2 millones de firmas es algo que no está al alcance de la gran mayoría de los ciudadanos, grupos sociales y étnicos en el país. (Ley Estatutaria 1757 de 2015).
Los mecanismos
El plebiscito lo establece la ley como una consulta que realiza el Presidente de la República a la ciudadanía para que apruebe o rechace una decisión del Ejecutivo; esta iniciativa debe tener la firma de todos los ministros y ser informada al Congreso de la República, y solo si ninguna de las Cámaras la rechaza, puede convocar a la ciudadanía a votar, y será aprobado siempre que logre la mayoría del censo electoral (Ley Estatutaria 1757 de 2015). Del plebiscito solo tenemos una experiencia: la consulta del 2 de octubre del 2016 sobre el proceso de paz con las FARC-EP, que cumplió los requisitos previos, pero que fue rechazada por la ciudadanía; esto limitó el desarrollo del Acuerdo Final de Paz mediante políticas públicas, y solo, tras algunas modificaciones del Acuerdo, se aprobó vía fast track en el Congreso de la República (Corte Constitucional, Sentencia C-379 del 2016).
En el caso del referendo constitucional, ya vimos se puede dar por iniciativa tanto de la ciudadanía como del Gobierno; sin embargo, para el caso de los ciudadanos, este debe tener un apoyo del 5% del censo electoral, y ambos deben esperar que el Congreso de la República apruebe la convocatoria. De ser aprobado el mecanismo, se hará la convocatoria a votación, la cual deberá superar la cuarta parte del censo electoral con una mayoría aprobatoria (Ley 134 de 1994; Ley Estatutaria 1757 de 2015). Por ejemplo, en 2003, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, se realizó un referendo sobre asuntos electorales y políticos desarrollado en diecinueve preguntas, de las cuales solo una alcanzó el umbral y superó el control de constitucionalidad. Esta experiencia constituye una muestra evidente de lo complejo que resulta llevar a la práctica este mecanismo, incluso cuando es por iniciativa de Gobierno; naturalmente, peores suertes han tenido las iniciativas populares de referendo o las iniciativas legislativas (referendos derogatorios y aprobatorios), en tanto que no se cuenta con ningún cambio alcanzado por esta vía.
Para el escenario de la revocatoria del mandato, esta requiere que, pasado un año del ejercicio de alcaldes y gobernadores, el 40% de los ciudadanos del censo electoral solicite a la Registraduría Nacional del Estado Civil la votación para la revocatoria del mandato, la cual debe estar sustentada o motivada por la insatisfacción de la ciudadanía o el incumplimiento del programa de gobierno (Ley 134 de 1994; Ley Estatutaria 1757 de 2015). Respecto de este mecanismo de participación, nos encontramos con solo dos experiencias exitosas en municipios muy pequeños del país, con entre seis mil y trece mil habitantes: Tasco (Boyacá) y Susa (Cundinamarca) (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018a y 2022). Y pese a que, por su parte, la consulta popular se ha intentado en las ciudades capitales del país, esta tampoco da esperanzas a los ciudadanos, puesto que ya vimos se requiere una mayoría simple en una votación superior o igual al 33% del censo electoral (Ley 134 de 1994; Ley Estatutaria 1757 de 2015).
La experiencia más reciente, impulsada por el capital político y económico de congresistas, haciendo uso del mecanismo de iniciativa ciudadana es la consulta popular denominada anticorrupción, la cual solo alcanzó 11´671 420 votos de los 12´140 342 votos que necesitaba para el umbral. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2018b).
La Corte Constitucional ha tenido el deber de hacer control previo y automático de constitucionalidad a las dos normativas estatutarias que desarrollan los mecanismos de la democracia participativa, mediante las sentencias C-180 de 1994 y C-150 del 2015. Lejos de la confianza que tratan de imprimir a la Corte Constitucional, esta ratificó la mayoría de las exigencias y requisitos, que en esencia limitan de manera excesiva y deliberada el acceso a los mecanismos de participación en la actualidad. Es difícil comprender cómo tras veinticinco años de inaplicabilidad de los mecanismos de participación, en el 2015 la Corte Constitucional mantiene la “ingenuidad” de la sentencia C-180 de 1994; lo que deja al descubierto que lejos de ingenuidad hay una certeza en la Corte de los efectos castrantes de los requisitos actuales a los mecanismos de participación democrática, no olvidemos que es en esta sentencia de 1994 donde se mutiló el cabildo abierto, como quedó explicitado por los magistrados Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria, Alejandro Martínez y Vladimiro Naranjo en su salvamento de voto a la sentencia: “la decisión mayoritaria de la Corte sobre este punto, acepta el sentido democrático y participativo de la institución pero, de manera inexplicable, limita sus alcances hasta considerar que solo tiene efectos deliberantes” (Corte Constitucional, C-180 de 1994).
Democracia en el papel
Los mecanismos de participación en Colombia han sido reglados de forma tal que su complejidad impide su materialización por parte de los ciudadanos, y que enunciarnos como democracia participativa no es más que una burla y un mecanismo de contención formal de los descontentos populares. Más allá de la voluntad colectiva, el número de firmas necesario para iniciar muchos de estos mecanismos se traduce en un obstáculo económico, sin descontar el altísimo umbral electoral que es una barrera material. Adicionalmente, los trámites inmersos en el Congreso de la República no dan cuenta de recibir un mandato del constituyente primario; por el contrario, los congresistas tienen potestades de modificar o ignorar expresiones directas de la voluntad popular.
Así las cosas, el ritual más respetado y aplicado es el voto, cuya función es la de ceder la participación en la toma de decisiones a un grupo reducido y que está inmerso en lógicas donde el dinero elige.
No existe una intención real en la configuración eficaz de los mecanismos de participación para permitir la decisión del pueblo mucho menos la intención de reconocer la decisión directa del pueblo. Hoy, la magnitud de la población no es un problema con el desarrollo de las herramientas tecnológicas, pero esta no es la voluntad de ninguno de los poderes usurpadores formales en el país.
La negativa a la consulta es el bloqueo a una figura intermedia de la democracia participativa, pero quiero poner en evidencia que ni siquiera a ésta le permiten a la ciudadanía acercarse. Prácticamente estamos en el escenario político de mediados del siglo pasado, donde el cierre absoluto de una democracia de por si falseada, fue el aliciente al levantamiento armado que aún se mantiene en el país.
Por otra parte, aún resuenan los ecos de jornadas de participación directa como el estallido social, cuando un pueblo fue capaz de lograr en las calles lo que ningún político institucional había podido: “parar una reforma tributaria”, y que resiste de todas las formas al hambre, el despojo y la exclusión.
La negación de una limitada consulta, así como la negación de pequeñas reformas, pueden abrir una nueva coyuntura que le den a las fuerzas sociales la posibilidad de acumular en organización y ejercicios asamblearios denominados o no cabildos abiertos. Reencontrarnos como clase, ser consiente de nuestras raíces será en si una victoria en una de las muchas disputas que debemos dar: ganar lo cambios contra la decisión del senado. Solo la fuerza en las calles puede encauzar una consulta de iniciativa popular o de iniciativa del ejecutivo, que permita romper la lógica exclusivamente delegataria y asumirnos como poder constituyente. Acumular en este momento debe buscar desestabiliza la confianza de la oligarquía en lo que consideran su muralla legal y obligarla una vez más a mostrarse como es: violenta y represiva. Esta es una pelea por quitarles la máscara democrática y al tiempo hacer pedagogía política sobre la democracia que necesitamos, más allá del papel muerto en que se ha convertido la Constitución.
*Abogada, Especialista en Democracia y Régimen Electoral con estudios de Maestría en Gestión Pública y Representación Política.
Referencias
Alda Mejías, S. (2023). Neopatrimonialismo y gobernanza criminal en América Latina. Revista Científica General José María Córdova (sitio web). https://doi.org/10.21830/19006586.1177
Asamblea Nacional Constituyente (1991, 6 de julio). Constitución Política de la República de Colombia. Función Pública (sitio web). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125.
Congreso de la República de Colombia (1994, 31 de mayo). Ley 134 de 1994 (mayo 31). Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana [ley estatutaria]. Función Pública (sitio web). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=330.
Congreso de la República de Colombia (2015, 6 de julio). Ley Estatutaria 1757 de 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Función Pública (sitio web). https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65335.
Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena (1994, 14 de abril). Sentencia C-180. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara. Corte Constitucional (sitio web). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-180-94.htm.
Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena (2015, 8 de abril). Sentencia C-150. Magistrado Ponente: Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional (sitio web). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-150-15.htm.
Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena (2016, 18 de julio). Sentencia C-379. Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional (sitio web). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-379-16.htm.
Duque Daza, J. (2021). El pacto de elites y su refrendación popular. Revista Criterio Libre, 19(35), 252-268. Universidad Libre (sitio web). https://doi.org/10.18041/1900-0642/criteriolibre.2021v19n35.8375.
Guzmán Rendón, A. (2011). “Democracia participativa en Colombia: Un sueño veinte años después”. Jurídicas, 8(2), 30-41. Universidad de Caldas (sitio web). https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/juridicas/article/view/4929.
Registraduría Nacional del Estado Civil (2018a, 29 de julio). Por primera vez en la historia, colombianos revocan el mandato de un alcalde municipal. Noticias / Registraduría Nacional del Estado Civil (sitio web). https://www.registraduria.gov.co/Por-primera-vez-en-la-historia-colombianos-revocan-el-mandato-de-un-Alcalde.html.
Registraduría Nacional del Estado Civil (2018b, 26 de agosto). Resultados de preconteo para la consulta popular anticorrupción del 26 de agosto del 2018. Elecciones / Registraduría Nacional del Estado Civil (sitio web). https://elecciones1.registraduria.gov.co/pre_cpa_20180826/consultas/html/inicio.html.
Registraduría Nacional del Estado Civil (2022, 21 de febrero). En Susa, Cundinamarca se dio la segunda revocatoria del mandato a un alcalde en el país. Noticias / Registraduría Nacional del Estado Civil (sitio web). https://registraduria.gov.co/En-Susa-Cundinamarca-se-dio-la-segunda-revocatoria-del-mandato-a-un-alcalde-en.html.
Torres Iglesias, F. R. (2018). El fracaso sociopolítico colombiano: el caso del referendo al agua. Resumen de ponencia. 8.ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales: Las Luchas por la Igualdad, la Justicia Social y la Democracia en un Mundo Turbulento. Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico. Buenos Aires, 19 al 23 de noviembre de 2018. https://www.clacso.org.ar/conferencia2018/presentacion_ponencia.php?ponencia=2018872448-7647-pi.