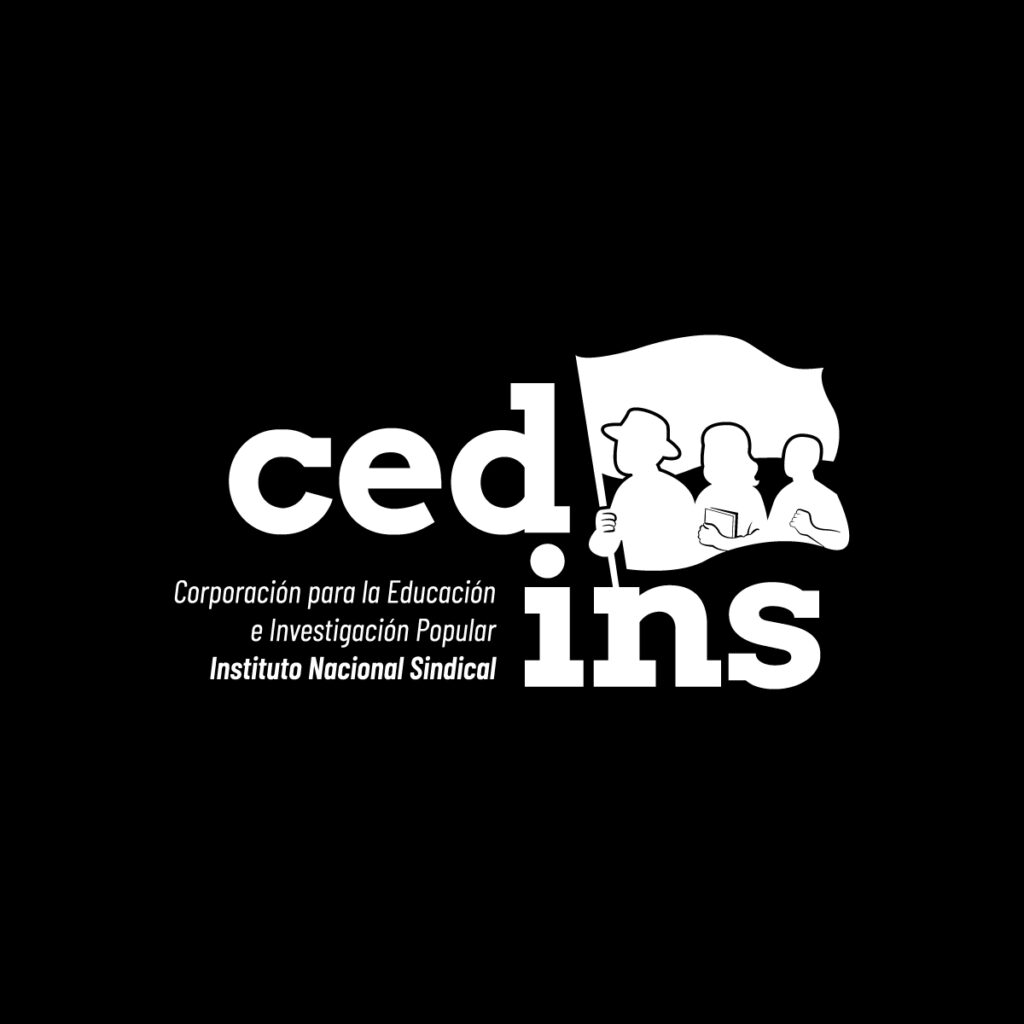Por: Alfonso Insuasty Rodríguez* Yani Vallejo Duque**
Desde 1999, el Plan Colombia marcó un punto de inflexión en la configuración reciente, de la frontera norte. Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, se impuso un modelo extractivista que desplazó, criminalizó y empobreció a toda una región.
El Catatumbo, una región estratégica de Norte de Santander, en la frontera colombo-venezolana, ha sido históricamente un epicentro de disputas económicas, sociales y políticas. Con vastas riquezas en recursos energéticos y naturales, la región ha sido moldeada por la explotación del petróleo, el carbón, el gas y el monocultivo de palma de aceite para biocombustibles.
Aunque estos sectores representan pilares económicos clave, han servido principalmente para beneficiar a élites nacionales y a empresas transnacionales, perpetuando desigualdades históricas y dejando en el olvido a las comunidades locales.
Desde principios del siglo XX, el petróleo marcó el destino del Catatumbo.
La Concesión Barco de 1905 dio paso a empresas como la Colombian Petroleum Company (Colpet) y la South American Gulf Company (Sagoc), que impulsaron la deforestación, el despojo de tierras y una colonización petrolera que favoreció los intereses extranjeros. La región, cuenta con infraestructura clave como un oleoducto de 423 km hacia Coveñas ubicada en la costa atlántica de Colombia.
Aunque en 1955 el control pasó a manos de Ecopetrol, los beneficios de la explotación energética han seguido concentrándose en pocos sectores, mientras la pobreza y la exclusión prevalecen en el territorio.
El carbón es otro motor económico del Catatumbo, con reservas estimadas en 630 millones de toneladas, que lo posicionan como un actor clave en el mercado energético global. La región produce 1.750.000 toneladas anuales, de las cuales el 80% se exporta a mercados como Estados Unidos y la Unión Europea.
La minería es clave para la economía de Norte de Santander, destacando su producción de carbón bituminoso de alta calidad para uso térmico y metalúrgico. En 2020, el departamento produjo 1,1 millones de toneladas de carbón, representando el 2,2% del total nacional, además de contribuir con el 4,8% de las gravas y el 12% de la arcilla de Colombia. Más del 80% del carbón y coque producido se exporta, mientras que el resto se destina al consumo interno en industrias como termoeléctricas y ladrilleras.
El sector genera más de 7.500 empleos directos y 15.000 indirectos, junto con 3.600 empleos directos y 7.000 indirectos asociados a la producción de coque. Sin embargo, enfrenta desafíos como la dependencia de vías en mal estado y afectaciones por cierres fronterizos y protestas sociales.
A pesar de una caída en la producción durante la pandemia, la minería fue de las primeras actividades en reactivarse. Entre 2021 y 2022, el departamento recibió $238.000 millones en regalías, invirtiéndose principalmente en transporte, educación y tecnología.
En términos de seguridad, el sector lucha contra la explotación ilegal y la alta accidentalidad, con programas como la Ruta de la Legalidad promoviendo estándares más altos. Aunque la minería representa solo el 0,95% del PIB departamental, sigue siendo fundamental para la economía y bienestar de más de 33.000 familias en la región.
Sin embargo, este auge carbonífero, lejos de generar bienestar para las comunidades locales, ha contribuido al deterioro ambiental y a una economía extractivista que deja “migajas” para la población, mientras las ganancias enriquecen a conglomerados nacionales e internacionales.
La expansión del monocultivo de palma de aceite, fortalecido por el Plan Colombia, la USAID, ha transformado radicalmente el paisaje del Catatumbo, consolidando al sector palmicultor como eje agroindustrial del departamento.
Empresas como Palnorte, con una producción anual de 50.000 toneladas de aceite, de las cuales exporta un 35%, se encuentran entre las cinco extractoras más destacadas del país.
Por su parte, Aceites y Grasas del Catatumbo, con una inversión de más de $75.000 millones, busca triplicar su capacidad de procesamiento, mientras el Clúster de Palma de Norte de Santander, creado en 2021, emplea a más de 14.000 personas y abarca 45.000 hectáreas de cultivo, generando el 40% del PIB agrícola de la región.
Sin embargo, este modelo de aparente progreso está cargado de sombras. La consolidación de la industria palmicultora, al igual que las explotaciones de carbón, gas y petróleo, no puede desvincularse de una dolorosa realidad: el despojo de tierras, la violencia paramilitar y el desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas.
Los intereses empresariales, como ha ido quedando evidenciado en los procesos de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), la misma Comisión de la Verdad han sido beneficiados, en no pocas ocasiones, por actores armados ilegales que controlan el territorio a través de la fuerza, dejando a su paso un saldo de víctimas y una herida abierta en el tejido social.
El Catatumbo no solo es epicentro de un modelo extractivista voraz, sino epicentro también, de disputas geopolíticas globales que cruzan por la necesidad de controlar el mercado de la energía, como es claro Venezuela posee inmensas reservas de petróleo, gas, oro, entre otras.
Su riqueza energética y estratégica ubicación como corredor entre Colombia y Venezuela han perpetuado dinámicas de desestabilización, muchas veces promovidas bajo el pretexto de combatir amenazas a la estabilidad regional.
En este contexto, Estados Unidos busca reafirmar su influencia en América Latina, enfrentando el ascenso de potencias como China y Rusia, mientras las élites políticas y económicas colombianas al servicio de intereses foráneos, abogan con avidez seguir profundizando la militarización del territorio para salvaguardar sus propios intereses.
La narrativa oficial, que reduce la conflictividad de la región a un problema de narcotráfico, oculta las complejas relaciones entre grupos armados, fuerza pública, élites económicas, clanes políticos que siguen ocupando cargos públicos e intereses geopolíticos.
Informes recientes, como el de la Caravana Humanitaria de 2024, han denunciado la connivencia entre la fuerza pública y estructuras armadas de corte paramilitar como el llamado Clan del Golfo y en algunos casos estas mismas alianzas con algunas disidencias, evidenciando cómo estas alianzas garantizan la expropiación de territorios y perpetúan la exclusión histórica de las comunidades locales aún hoy.
Coca: Cultivo de Supervivencia en el Catatumbo
El Catatumbo, como muchas regiones de Colombia, ha sido históricamente marginado por el Estado, sumido en la pobreza y la violencia. La falta de alternativas productivas viables ha convertido el cultivo de hoja de coca en la principal fuente de subsistencia para miles de campesinos. Sin infraestructura, inversión ni garantías para otras actividades agrícolas, las comunidades han recurrido a este cultivo no por elección, sino por necesidad.
El mal estado de las vías en municipios como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y Hacarí dificulta la comercialización de otros productos, lo que hace inviable la sustitución de la coca. Los propios pobladores afirman que no cultivan coca por lujo, sino porque es la única forma de evitar la miseria absoluta.
A pesar de los discursos oficiales, las grandes fortunas del narcotráfico no están en el Catatumbo, sino en las grandes ciudades y en los países consumidores. Según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas, Norte de Santander cuenta con 43.866 hectáreas de coca, con Tibú como el municipio con más cultivos (23.030 ha). La región aporta el 17% de la producción nacional, atrayendo múltiples actores armados, incluido el propio Estado, que intenta imponer un control sobre esta renta ilícita.
Las políticas militaristas han fracasado: ni la aspersión con glifosato ni la erradicación forzada han resuelto el problema. Incluso el proceso de paz se vio frustrado por el incumplimiento estatal y la falta de oportunidades para los excombatientes de las FARC, quienes, sin alternativas, han retornado al negocio ilícito. Mientras tanto, el crecimiento de la demanda global de cocaína sigue impulsando la producción local, sin que nadie en EE.UU. o Europa cuestione por qué sus poblaciones consumen cada vez más drogas.
La reciente confrontación entre el Frente de Guerra Nororiental del ELN y el Frente 33 del Estado Mayor Central de las FARC ha desatado teorías sobre una supuesta alianza entre el ELN y el gobierno venezolano para controlar el narcotráfico. Sin embargo, estas acusaciones carecen de pruebas y parecen ajustarse a la narrativa estadounidense que justificaría una posible intervención militar en Venezuela.
Resistencia en el Catatumbo: Lucha por la Dignidad
A pesar del abandono y la violencia, el Catatumbo sigue siendo un territorio de resistencia. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han levantado propuestas como el Pacto Social Territorial, que busca un modelo de desarrollo basado en la justicia social, la sostenibilidad ambiental y la defensa de la soberanía popular. Sin embargo, estas iniciativas han sido criminalizadas por las élites, que prefieren mantener el statu quo.
El Estado solo ha hecho presencia en la región para garantizar la explotación económica, sin mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Catatumbo ha sido un laboratorio de guerra, donde el paramilitarismo —respaldado por sectores de ultraderecha, políticos corruptos y empresas nacionales e internacionales— ha actuado como un instrumento de despojo de tierras.
La respuesta gubernamental a las demandas de las comunidades ha sido la represión. El Paro del Nororiente es un ejemplo claro: cuando los campesinos exigieron derechos y mejores condiciones de vida, el Estado respondió con violencia, asesinatos, desapariciones y torturas, muchas de ellas ejecutadas con la complicidad del Batallón Vencedores del Ejército Nacional.
Las organizaciones sociales han denunciado que la militarización no traerá paz, sino más violencia y desplazamiento. La paz real no se impone con armas, sino con inversión social, infraestructura y garantías para el desarrollo.
El Catatumbo resiste con la certeza de que el futuro debe ser construido por quienes han sobrevivido a la guerra y al olvido. En este territorio, donde la selva y el trueno se funden con la historia, persiste una fuerza inquebrantable: la voluntad de un pueblo que sueña con una vida digna, soberana y en hermandad latinoamericana.
*Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín parte de REDPAZ e integrante grupos de investigación Kavilando.
**Magister en derecho procesal penal, defensor público, investigador Grupo Kavilando.